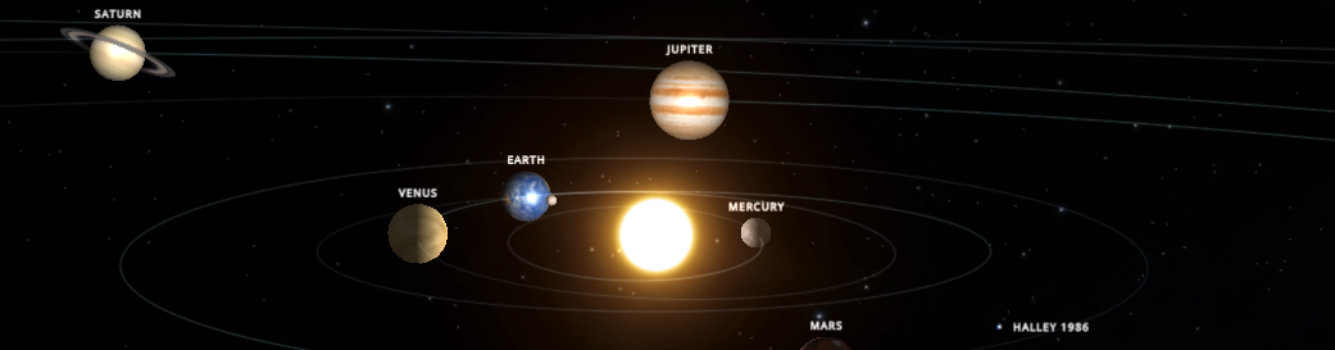Pese a contar con una población en la que la media de edad aumenta, se advierte desde hace años “un proceso de infantilización de la sociedad” basado en el rechazo a la madurez.
La problemática no estriba en la apariencia física, cirugía estética, implantes capilares, musculares, peligrosas dietas, exceso de ejercicio o peelings químicos que anteponen la imagen a la salud, pues “los treinta de antes son los cuarenta de ahora”, sino en el fomento y cultivo de actitudes y comportamientos propios de la adolescencia que convierten la madurez en un lastre del que se huye a toda costa.
La inmadurez se torna así en objeto de culto, de veneración, de deseo, pues se “ha vendido muy bien” y aparenta ser sinónimo de felicidad, alegría, entusiasmo, disfrute; vida.
Esta incesante alabanza incentivada por la publicidad, el marketing, las nuevas tecnologías, medios de comunicación, servicios y el uso de los mismos “en plan adolescente”, da lugar a una profunda distorsión y pérdida de valores, de tiempo y recursos intelectuales y económicos. La cultura del pensamiento, la reflexión, el discernimiento y entendimiento, es reemplazada por el hedonismo extremo, por la búsqueda de la satisfacción instantánea. Se tiende al absurdo simplificando cuanto nos rodea. La comunicación se agota en sí misma, se limita a breves artículos, sencillas frases, meras imágenes y chascarrillos e iconos. El conocimiento se desvirtúa en pro de un eslogan que se repite sin más, pues este solo es la punta del iceberg y la complejidad que radica bajo la capa superficial de la apariencia es inalcanzable sin dicho valor. Se ama lo fácil, lo cómodo, se plagia, roba, “copia y pega”.
Nos encontramos con personas que exigen cada vez más de la vida, pero entienden cada vez menos el mundo que los rodea y no están al nivel de sus exigencias; con adultos inmaduros y adolescentes adultos.
Todo eso del esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad, la constancia, la paciencia, “es un rollo aburrido” que se tilda “amargo”. No obstante, nada tiene que ver la inmadurez con disfrutar de la vida, pues precisamente es la madurez la que indica la plenitud vital.
Optimismo no es igual a inmadurez. Felicidad no es igual a inmadurez. Dulzura no es igual a inmadurez. Diversión no es igual a inmadurez. Atractivo no es igual a inmadurez.
Paradójicamente, la inmadurez abanderada genera una gran frustración sometiendo al individuo a su propia involución o estancamiento reduciéndolo y encadenándolo a su imagen, a la aprobación social y a unas expectativas ilusorias de disfrute y satisfacción permanente.
De nada vale quejarse de “La Chowi” y de esos adolescentes que “vienen de vuelta” y “están a la defensiva”, pues “La Chowi” tiene como referentes a hombres y mujeres que a sus cuarenta o cincuenta se comportan como ella imitándola a diversas escalas. Ella es un referente y la discográfica que le paga, lo sabe. Iconos adolescentes y caprichosos para una sociedad infantil, anestesiada, entretenida con los juguetes que los de arriba dejan caer a voluntad, que desconoce el valor de la perseverancia, la constancia, el esfuerzo…: “si tienes mucho, te lo quito y si no tienes nada, te invito”. Individuos que exigen y si no obtienen cuanto desean, arremeten incluso de forma violenta porque “se sienten en déficit”. Los adultos tienen miedo. Miedo a ser adultos; a no ser esos “padres enrollados”, al temperamento de sus hijos, a no darles cuanto demandan. Los adultos tienen miedo a ser maduros, a predicar con el ejemplo, a ser coherentes, a crecer, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades e incluso compromisos quejándose porque no se les respeta ni valora.
Los impulsos e instintos superan a la reflexión; el placer inmediato a la fijación de metas y objetivos. Los derechos o privilegios imperan sobre los denostados deberes, esas pesadas obligaciones que ya no están de moda. La inclinación a dar coces sin sentido prima ante la superación y el crecimiento, anteponiendo la imagen al mérito y el esfuerzo. La edad ya no dice nada y nos cuenta poco. “Hay que ser eternos adolescentes”, dirimir la responsabilidad a ese otro que no te da cuanto exiges y mereces, no te cuenta lo que deseas oír ni te regala el ingrediente secreto, y por ende, al que se señala sin pudor como culpable. Es ese padre que golpea la mesa en la que se ha hecho daño su pequeño y repica “mesa mala”. Pero ahora se llaman “personas tóxicas y puedes identificarlas en cinco cómodos pasos”.
Así surge la “sociedad del miedo”, del ego, que exime su responsabilidad, pues en el cambio, la única constante de la vida, ve peligros, no oportunidades de crecimiento. Que tiembla ante el avance lapidando el enorme potencial que conllevan las nuevas tecnologías cuando se utilizan como una herramienta al servicio de la humanidad y no como una gran trinchera de miedos alimentando frustraciones. Un colectivo asustado que se victimiza tornándose en blanco fácil al renunciar a su madurez, y a su intimidad. Una sociedad acobardada, insegura, que se asusta de su sombra, de lo que come o respira, que siente pánico por todo. Que condena la madurez y premia la eterna adolescencia construyendo bucles emocionales a través del autoengaño. Y, citando a Raymond Chandler, “siga el rastro del dinero y dará con el asesino”.
Se aspira a tener un buen trabajo y un buen salario sin esforzarse, formarse y prepararse, a un amigo de verdad sin cultivar la amistad ni cuanto implica su autenticidad, a construir relaciones sanas sin compromiso, constancia ni honestidad personal, a ser respetado sin posicionarse, a unas idílicas vacaciones sin ahorrar un céntimo, porque “todos tenemos derecho a esto, aquello y más, eso sí, sin deber, obligación ni responsabilidad alguna”.
El esfuerzo que supone el proceso de madurez, el valor de ganar las cosas por uno mismo, de trabajar duro, formarse, cumplir objetivos a largo plazo, de crecer y mejorar, se oculta y disfraza socialmente, no hay que mostrar cicatrices ni desgaste alguno, hay que brillar constantemente, estar “frescos”, jóvenes, a lo sumo echarle la culpa a alguna persona tóxica, o a la mesa, y seguir como si nada (sin entender nada), desvirtuado el famoso “Carpe diem”. Los adultos imitan a los jóvenes entrando en competencia, porque ellos “ya han sufrido bastante y ahora les toca disfrutar”. Siendo así, se entiende por qué la juventud se siente desamparada, desprotegida. Los jóvenes, a su vez, se comparan e igualan a los adultos. Y cuando se han cargado excesivas responsabilidades a edades tempranas o vivido ciertas experiencias sin encajar, entender y aceptar el conocimiento de las mismas (madurez); el individuo adulto y el joven se identifican en ese “sentimiento de déficit”, de desventaja, de desequilibrio, y es ahí cuando se desatan las proyecciones.
Se olvida que la madurez consiste en la adquisición de juicio, de discernimiento, la formación de los propios principios y valores y la disposición a aceptar responsabilidades, reemplazando la infantil proyección por la sabia interiorización. Y no en la búsqueda del elixir de la eterna juventud o de un culpable.
Se olvida que la adolescencia es un periodo de desequilibrio, de cambios. Un eslabón hacia esa ansiada madurez. Y que se está imitando dicho desequilibrio.
El desequilibrio se experimentará en numerosas ocasiones vitales, pues este trata de corregir el exceso o el defecto a través de la experiencia. Cuando un individuo se halla inmerso en una espiral de comportamientos “dañinos” o ha adquirido ciertos “vicios” que sustentan su zona de confort, atraviesa una etapa de caos o hastío en la que siempre será posible crecer alcanzando un nivel superior de madurez que lo dotará de mayor conocimiento y libertad. Sin embargo, esto solo es apreciable una vez “pasa la tormenta”. El resultado dependerá de si se ha sido víctima del miedo hasta agonizar en sus manos o se han enfrentado dichos temores, lo cual se traduce en una involución mediante limitaciones y restricciones (amputación, fragmentación y pérdida de potenciales) o en evolución (integración, superación y crecimiento).
Todo proceso de crecimiento conlleva sufrimiento, que se lo cuenten a la langosta cuando muda su exoesqueleto, pero más duro es apegarse al sufrimiento y vivir asfixiado o desgastarse en una vida que ya no es de tu talla. Y es que, como en el caso del crustáceo, no es posible moverse bien hasta que el proceso finaliza, ya que se vive en una especie de “tierra de nadie” en la que lo nuevo aún no existe o no es lo suficiente estable y lo conocido ya no está o ha perdido su utilidad. Es en ese momento de vulnerabilidad cuando se puede perder o rechazar la oportunidad de crecimiento incluso dar un paso atrás. No obstante, si la voluntad se centra en cuidar de la propia semilla, se es constante, perseverante y responsable, esta acaba por germinar y con el tiempo florecer o dar sus frutos, lo cual es tan satisfactorio como motivador.
Si hay miedo surge la desconfianza, el recelo, el autoengaño. La persona no se siente capaz y se paraliza. Frena su propio avance y, si es necesario, manipula a su entorno cercano para eludir su responsabilidad. Miedo a perder, a equivocarse, a aprender, a compartir… Aparecen las inhibiciones, las limitaciones y los bloqueos. La rabia, la ira, la envidia, el rencor. La zona de confort cobra especial relevancia fortificándose aún más, así como la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor, anhelando regresar a ese útero materno, esperando un trabajo mejor, una pareja mejor, un amigo mejor, una vivienda mejor, sin mejorar uno mismo ni hacer algo al respecto. Enfrentar un miedo es duro, pero más duro es vivir con miedo.
Los valores de la madurez parecen evaporarse entre miedos dejando sin referentes a las nuevas generaciones y al individuo adulto, sin libertad y valentía. Todo se vuelca en el exterior; en la apariencia, en las proyecciones, en el disfrute, en el logro y en el verbo juzgar adoleciendo de criterio, conocimiento y experiencia. El miedo lleva a la castración del potencial cimentando aún más las defensas del ego en detrimento del crecimiento y la evolución, dando lugar a individuos recelosos e inhibidos cuya pasividad, y “pasotismo”, se torna en desequilibrio al evitar y limitar a toda costa el avance.
Aprender, crecer; madurar. Posicionarse siendo dignos de ese respeto que “extrañamente” se ha perdido es tan necesario como el propio disfrute. Y es que es muy difícil respetar a un padre, a una madre, a un tío, primo, vecino, profesor…, que anda por la vida cual quinceañero, comportándose de igual modo que un compañero de instituto, o tomarlo como referente. Cuesta respetar a una persona que no se trabaja a sí misma, que se desconoce, que carece de autocontrol, disciplina o se considera el centro del universo y vive ajena y desconectada de sus semejantes. Respetar a alguien que es incapaz de responsabilizarse de su propia realidad, metas y/o sueños. Esto implica que se conjugue el verbo vivir en todo su esplendor, con cuanto deslumbra y asusta, sin renunciar al cambio y a la responsabilidad que cada individuo tiene consigo mismo y con su entorno personal, familiar, laboral y social. Pues si el panorama actual nos devuelve una incoherencia tan grande, ¿no será una señal? Y es que, una servidora, no cree en las casualidades.
Imagen, La pieza de Erfoud.
Copyright © Dácil Rodríguez – Todos los derechos
Visitas: 761