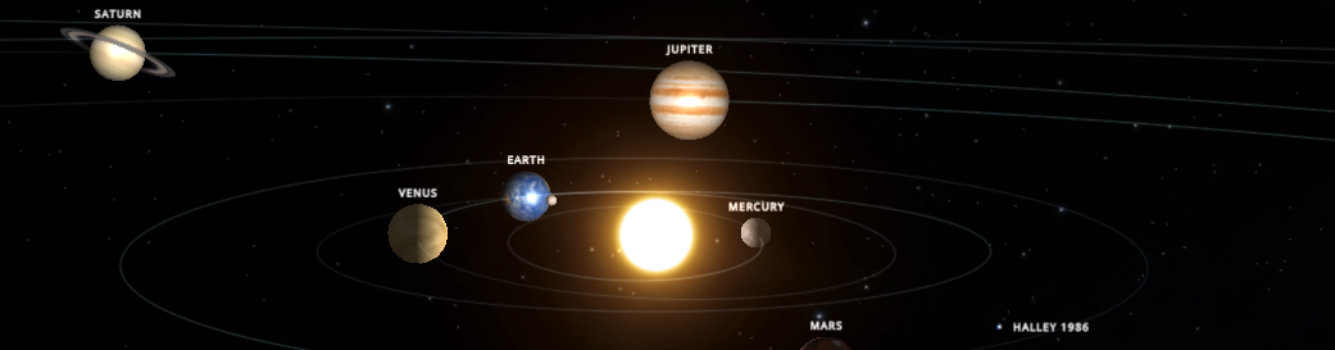Quizás se nos olvide con la edad y los quehaceres diarios, la importancia de jugar. Jugar con las palabras, con los sentidos, con los gestos, en un cuerpo a cuerpo o con la imaginación. Podemos, si queremos, pasarnos el día entero jugando. Apasionarnos y entregarnos a cada minuto, enroscarnos en cada segundo. Jugar, vivir. Vivir, jugar.
Probablemente las heridas en las rodillas, los arañazos y los moretones nos hayan pasado factura. Una factura en la que reemplazamos la prudencia por el miedo y la gloriosa marca exhibida cual herida de guerra en la infancia, hoy se torne en horrible cicatriz.
Tal vez pensamos en exceso y actuamos muy poco. Tal vez, pedimos innumerables consejos, escuchamos demasiadas opiniones, barajamos infinitas posibilidades, estudiamos un sinfín de alternativas, contemplamos todas las opciones, y al final, no jugamos.
Porque todo tiene un momento, su momento. El arrebol perfecto, la conjugación de los astros. Y si te lo piensas mucho, se esfuma entre las lagunas del tiempo.
Pueden transcurrir años o días eternos hasta que “esa persona especial” te regale las palabras que siempre anhelaste oír y, cuando al fin salen de su boca, ya no vibren dentro de ti. Ya no te ericen la piel. Ya no… Ya nada. Porque puedes perder el tiempo al lado de alguien y echarlo de menos cuando ya no está. Y de nuevo vuelve a ser tarde. Y ya se habrá ido; te despertarás y ya no estará. Y ya no…, y ya nada. Porque un encuentro puede ser la expresión del más intenso deseo y a ti no provocarte porque “no es el momento y te pica la nariz”. Puede que cuando pase, llegue o surja sea pronto, tarde; ahora o nunca.
A veces, nos atrevemos a jugar, pero no de forma limpia, sana y natural, sino haciendo trampas. Deseamos arriesgarnos, eso sí, manteniendo el control, ¡qué contrariedad! Nos convertimos en trileros o en víctimas de una apuesta fraudulenta. Avanzamos una ficha del tablero cuando el otro no mira. Nos sacamos un as escondido en la manga, nos echamos un farol. Jugamos con las máscaras en función del escenario, actuamos, fingimos; nos disfrazamos. Cambiamos de táctica e incluso las reglas del juego. Engañamos, mentimos y, todo, por miedo.
Solemos cuestionarnos demasiado los pros y los contras. Como si zambullirse en el vasto océano de las emociones, de la vida, del juego, fuese un absurdo, un sinsentido, una barbaridad.
Nos ahogamos a preguntas, intentamos salir a flote entre un inmenso mar de interrogantes, surcamos tempestades que nos golpean con sus dudas. Nos resistimos a dejarnos llevar por la corriente. Nos negamos a mecernos con el suave movimiento de las olas. Evitamos, por todos los medios, que nos arrastre. Y, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No es más fácil hacerlo? Simplemente hacerlo. Simplemente…, ¿no deberíamos dejar de plantearnos las cosas y pasar a la acción? ¿Jugar?
No dejemos pasar el momento: ¡juguemos!
Juguemos a saborear una sonrisa, a que se nos inunden los ojos con una palabra, a que un leve susurro nos traspase la piel. Hagamos locuras, locuras incluso en las que nos portemos bien, o mal, ya Dios dirá… Juguemos a ser detectives que llegan hasta el fondo. Convirtámonos en sonámbulos que andan soñando por el mundo. Juguemos a hablar sin parar hasta volvernos locos, a decir cuanto se nos ocurra sin pensar, o juguemos a callar, a guardar silencio y a ver quién de los dos aguanta más. Juguemos a apagarnos, a encendernos, a vestirnos, a desvestirnos, a lanzar la piedra más lejos.
Juguemos a crear versos, canciones, recuerdos. Cortemos la leña, prendamos una cerilla y hagamos fuego. Convirtámonos en cuerpos imantados de deseo irrefrenable, de perturbadores roces, efervescentes miradas y lascivos guiones.
Juguemos erótica e ingenuamente. Juguemos a buscarle los cinco pies al gato, juguemos a escondidas, juguemos a nuestro propio juego y si no, ¡inventémoslo!
Diario de Avisos, 2015
© Dácil Rodríguez
Visitas: 53